Homer y Langley, de E. L. Doctorow
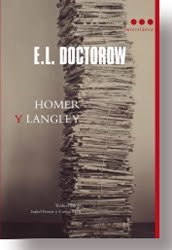
(reseña publicada en Quimera, junio de 2010)
Metafísica de la acumulación
E. L. Doctorow, Homer y Langley, Miscelánea, Barcelona, 2010.
Traducción de Isabel Ferrer y Carlos Milla, 208 pp. 18 €
En 1947, los hermanos Homer y Langley Collyer fueron hallados muertos en su mansión neoyorquina, a la sazón convertida en un vertedero de toneladas de periódicos viejos, libros apilados, cajas, máscaras antigás, trenes eléctricos, neumáticos, munición de artillería pesada, basura orgánica –incluidos órganos en formol que pertenecieron al padre, médico de profesión-, una docena de pianos –enteros o desguazados- y hasta un automóvil en medio del salón, imagen de enorme potencia sugestiva, pues un viejo automóvil constituye la más señera momia industrial de la sociedad de consumo.
La noticia, que conmocionó a la sociedad de su tiempo, sirve como pretexto argumental a Edgar Lawrence Doctorow (Nueva York, 1931) para reescribir la historia de América en el siglo xx, un palimpsesto brillante, trenzado con pulso admirable y sabia administración de los tiempos, que nos va adentrando en el corazón de las tinieblas de ese submundo de chatarra y delirio en que se convierte la gran mansión Collyer. Asistimos al proceso en que los dos excéntricos hermanos, huérfanos de una familia adinerada, van, paso a paso, rompiendo sus vínculos con el mundo exterior hasta un desenlace de ratas e infecciones, periplo que comienza con un gesto tan simple como dejar de pagar las facturas. Nos convertimos en asombrados testigos de la obsesión que los impulsa a desengancharse del trenzado de la vida pública, cómo se atrincheran al otro lado del velo de Maya de la sociedad de consumo, el del detritus, el de los materiales indignos y oxidados, la iluminación con lámparas de gas, la ropa extravagante –utilizan prendas militares, excedentes comprados al ejército- y el abandono de la higiene personal. Al cabo, son cinco o seis operaciones de resistencia a los imperativos cotidianos del mundo –desconectar el teléfono, no pagar la hipoteca ni los recibos de luz y agua, cerrar todos los postigos…- los que los conducen a ese otro lado, y el lector asiste al encadenamiento de tales resistencias y a la construcción de un xanadú de escombros con perplejidad y, lo que es más insólito, con aprobación. Ese es el prodigio que consigue Doctorow en Homer y Langley: lo enfermizo se convierte en una opción lícita. El derrumbe del patrimonio de la familia Collyer no es experimentado como una tragedia, sino como un camino, mórbido y cerrado sobre sí mismo, desde luego, pero una senda existencial al cabo.
Para que el mosaico americano resulte completo, Doctorow altera, como acostumbra a hacer en sus mal llamadas «novelas históricas postmodernas», algunos datos esenciales. Cambia la localización de la casa -frente a Central Park-, altera el orden de nacimiento de los dos hermanos y, lo que es más importante, prolonga la vida de los Collyer hasta los años setenta. Para subrayar la opacidad de las cosas, el carácter laberíntico del vertedero en que se ha convertido la mansión familiar, concede el timón narrativo a Homer, el hermano ciego -¿una referencia al bardo de la Ilíada y la Odisea?-, apuntalando el relato a partir del tacto, el oído y el olfato; vemos –y digo bien, porque Doctorow consigue poner en pie imágenes vívidas desde la ceguera de Homer- cómo desaparece de las calles el olor orgánico de los caballos de los carruajes y es reemplazado por la gasolina, asistimos al nacimiento del cine sonoro, la Ley Seca y el hampa, la Gran Depresión, la IIª Guerra Mundial, la Guerra Fría, el advenimiento de la cultura hippie, para la que los hermanos se convierten en gurús, pues la conducta de los Collyer es interpretada como una suerte de resistencia afín por los jóvenes melenudos que se instalan en la mansión. La elección de Homer como narrador, por estos motivos, constituye un acierto pleno: él conoce la casa palmo por palmo, se desenvuelve entre las cosas con el tacto, y el tacto las hace tridimensionales para el lector, volviéndolas en obstáculos también para nosotros, haciéndonos partícipes de «esa sensación de vivir con objetos rotundamente inanimados, y tener que circundarlos» (p. 13). Es la experiencia sensorial de Homer la que levanta la casa ante nuestros ojos -«Siento las formas por el aire que desplazan, o siento el calor de las cosas» (p. 11)-. La sensorialidad constituye, sin duda, uno de los temas nucleares del libro, y Doctorow consigue transferir al lector el horizonte sensorial del narrador, un horizonte en progresivo retroceso, cada vez más mermadas las facultades de Homer.
Al cabo, el de Homer y Langley recuerda al disparatado empeño de las torres de Rodia, que con tan fino bisturí ha diseccionado el filósofo José Luis Pardo. Se trata de dos construcciones levantadas con materiales de desecho, conchas marinas, cascotes, cristales rotos, etc., acumulados sin criterio alguno por Simon Rodia, un inmigrante italiano que, fascinado por los rascacielos de América, empeñó su vida en construir algo grande suponiendo que el conjunto dignificaría finalmente los indignos materiales. Langley, sin embargo, tiene una motivación ontológica -llamémosla así- para apilar diarios viejos en la era anterior a internet: su investigación sobre la conducta humana. Su colosal propósito consiste en la elaboración de un diario que podría leerse eternamente, que reduciría -more axiomatico- todos los acontecimientos a un conjunto limitado de clases de sucesos, una tipología de los «comportamientos humanos seminales» (p. 53). La vida estadounidense quedaría así fijada en una sola edición de cinco centavos, la «Edición Única para Todos los Tiempos de Collyer», que ofrecería una descripción categórica de todas nuestras tendencias como especie (p. 163). El fundamento filosófico de este propósito, o despropósito, se halla en la que Langley denomina Teoría de las Reemplazos, según la cual la historia es una persistente sucesión de arquetipos –siempre hay, por ejemplo, una estrella del béisbol, siempre hay vencedores y vencidos- en la que unos individuos ocupan las vacantes dejadas por otros. La paradoja que enriquece Homer y Langley se encuentra en que la historia de los dos hermanos no encaja en ninguno de esos arquetipos universales, demasiado insólita y extravagante.
Como asegura Langley: «la verdadera noticia es la Forma Universal» (p. 53). Lo peculiar, lo individual, es por lo tanto chatarra, cuyo valor se acrecienta a medida que más se asemeja al universal platónico. Cada objeto que Langley trae a casa es el primero de una serie de ejemplares. Lo que él busca es el espécimen perfecto de cada clase, una obsesión con respecto a la cual Homer parece ir a remolque, con la esperanza de que también un día tenga sentido para él (p. 42). Así el acopio de objetos se constituye en una especie de metafísica en marcha: tal vez el mundo tenga finalmente sentido, tal vez la historia, su cúmulo de datos, peripecias y nombres, se resuelva en un orden final. Para tamaña empresa es preciso enclaustrarse, cerrar puertas y ventanas, romper todo hilo con el mundo, como los ermitaños, precisamente para ordenar el mundo. La pregunta que subyace a Homer y Langley es si la acumulación puede resolverse en una imagen cabal de la realidad, si con esa metafísica operación de huida hacia delante puede aspirarse a un sentido global que dignifique todos los escombros y materiales de derribo de la historia, es decir, la suma de todas las peculiaridades.
Lo más desconcertante del libro orbita en torno a la naturaleza de la relación entre ambos hermanos, lúcidos, a su manera, en sus apreciaciones sobre la historia, el amor y la guerra. Sobre dicha relación, Doctorow se muestra más bien esquivo: «Langley, ¿yo soy tu sombra?», pregunta el narrador (p. 77). A lo que Langley responde: «No, Homer. Soy tu hermano». El problema del doble y la sombra queda sin resolver en Homer y Langley, para enriquecimiento de sus lecturas.
Mario Cuenca Sandoval
0 comentarios