Medusa, de Ricardo Menéndez Salmón
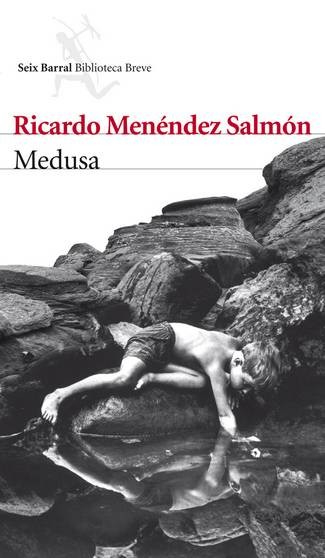
Reseña publicada en El Cuaderno, La Voz de Asturias, nº38, 2ª quincena de noviembre de 2012)
El mal y la belleza. ¿Existe algún otro tema más perturbador que la naturaleza del mal, más impenetrable? El mal y por supuesto la belleza, su única redención posible según el célebre aserto de Dostoievski. Estos son los dos asuntos sobre los que ha pibotado la obra reciente de Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971). Tal vez no haya abismos mayores y todo lo demás sean habladurías, en el sentido que le concedía Heidegger a esta fórmula: un habla que no revela nada, que incluso demora la aparición de las auténticas preguntas. La feliz confluencia de ambos motivos en Medusa discurre por el cauce de un poderoso híbrido de narración y ensayo que parece anhelar para el pensamiento discursivo la vivacidad de la ficción, y, para la ficción, la elocuencia del discurso ensayístico, voluntad que se anuncia desde el propio arranque, cuando se nos presentan los arcanos de la Historia y el Mito: la Historia, que querría la donación de sentido que provee el Mito; y el Mito, que querría a su vez la inteligibilidad de la Historia.
Safranski ha declarado que “la literatura es una manera de pensar menos reglamentada que las demás disciplinas, por eso tiene una relación muy estrecha con los abismos del ser humano”. No creo que ningún coetáneo de Mendénez Salmón haya fondeado con tanto rigor y hondura en tales abismos, dispensando a cada línea, además, el mimo de aquel Baruch Spinoza, tallador de lentes -Baruch, no en vano, es el nombre de pila de uno de los personajes de Medusa-, que investigó la simetría entre el orden de las ideas y de las cosas. Al aproximarse al mal como laboratorio de la condición humana, Medusa corona la trilogía del autor gigonés -El corrector, La ofensa, Derrumbe- y la completa en tetralogía, forzado a regresar a una de sus obsesiones quizá por su naturaleza escurridiza y su carácter inagotable. Justamente porque el horror es inagotable, y porque, acudiendo a la parodia que Schopenhauer pergeñó del célebre arranque del Discurso del método, “El sufrimiento es la cosa mejor repartida del mundo”, la última novela del gijonés no pretende sentar tesis ni cae en la tentación de un discurso sentencioso, sino que prefiere salpicarnos con las mismas preguntas que el horror suscita y regalarnos una memorable ilustración de los excesos de la razón instrumental y de la dialéctica del Iluminismo diagnosticada por Adorno y Horkheimer.
La historia de la infamia. Del mismo modo en que Magrís seguía el caudal del Danubio a través de Europa, Medusa persigue el río del horror vigesimosecular -invento el adjetivo-, arrancando del Berlín que asiste al ascenso de Hitler y pasando por la Blitzkrieg, la Operación Barbarroja, los campos de concentración, la España de la postguerra -desoladora radiografía la de estas páginas-, las dictaduras de América latina de los sesenta y los espantos de la radiación de Hiroshima sobre la carne, en un travelling que nos arrastra de Europa a América y de América a Asia, siempre persiguiendo la puesta de sol, y que recuerda al periplo de aquel Hans Reiter ideado por Bolaño para su monumental 2666. El vehículo es la biografía de un documentalista de la Wehrmacht, pintor, fotógrafo y cineasta, de apellido Prohaska, un representante del arte como notario, testigo e incluso forense de un siglo que, como reza la cita inicial de Benjamin, acompañó cada paso civilizatorio adelantando otro pie en la barbarie, y al que Mendéndez Salmón describe como “uno de los grandes terroristas de la última frontera” (p. 101), uno de los últimos ejecutores de la desmagización o desencanto del mundo que diagnosticara Weber en lo albores de ese mismo siglo del que el esquivo Prohaska, un ojo que quiere desaparecer en lo representado, levanta acta notarial.
La particular catábasis de Prohaska nos coloca ante la pregunta de en qué nos convierte nuestra condición de espectadores del horror, si es posible vivir sin rostro y sin ideolgía (p. 21), reducidos a pura mirada, testimonio o documento aséptico. La elección de las tres disciplinas icónicas a las que consagrará su vida Prohaska, la pintura, la fotografía y el cine, no solo obedece a la centralidad de las mismas en la experiencia estética del siglo xx, sino también a la hegemonía del sentido de la vista en una civilización que ha olvidado, como denunció Heidegger, que lo real es más amplio que lo patente. En este sentido, Medusa funciona también como una genealogía, bien que intuitiva y fragmentaria, de la banalidad de la imagen en nuestro tiempo, como si rastreara en el siglo xx las raíces de sul actual estatuto para una humanidad que, a fuerza de sobreponer al mundo una capa de representaciones cada vez más densa y tramada, terminará por enterrar toda posibilidad de sentido.
Voluntad fenomenológica. El siglo xx ha sepultado el mal bajo varios estratos de asfixiantes representaciones que nos salpican una serie de interrogantes, como la responsabilidad del testigo Ante el dolor de los demás -título del clásico de Susan Sontag-. El trabajo de Prohaska “¿Es arte o la reprobable actividad de un voyeur?” (p. 66). En su presunta neutralidad axiológica, ¿no replica a su vez la eficacia descarnada de los funcionarios del Reich que afirmaban cumplir sus obligaciones sin valorar las consignas recibidas, la banalidad de su mal? Y, por otra parte, ¿es posible que una subjetividad se cancele a sí misma? ¿Es posible la mostración sin filtros? El testigo, “presente donde el acontecimiento se hace signo, síntoma, metodología del desastre” (p. 67) ¿puede a su vez inhibirse como sujeto y replicar la realidad sin deformarla con sus apreciaciones?
Quizá lo más interesante del proyecto estético de Prohaska resida en que no elude la naturaleza vicaria de la representación; por el contrario, intenta “mostrar el mundo tal y como sucede pero introduciendo un levísimo desajuste en él (…) que dinamita desde dentro lo que la imagen sugiere y por el contrario ayuda a revelar, con una rara intensidad, lo que la imagen esconde. Ensuciar el velo levemente para transparentar lo que el velo oculta” (p. 35). Existe al menos un grado de separación entre el horror y el testigo, otro más entre el testigo y el artista que ensucia el velo para manifestar que estuvo allí, y otro más que separa al artista del espectador al que la obra interpela, de modo que el espectador queda a dos escalones ontológicos de distancia, y por eso puede -podemos- asomarnos al abismo desde el interior del abismo y arrojarle su reflejo.
Mario Cuenca Sandoval
1 comentario
jacobo -
Si te apetece visitarme y ser mi bloggueramigo, estás invitado! Estoy en http://www.jacobogordon.com
Un saludo!