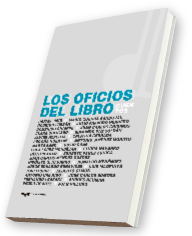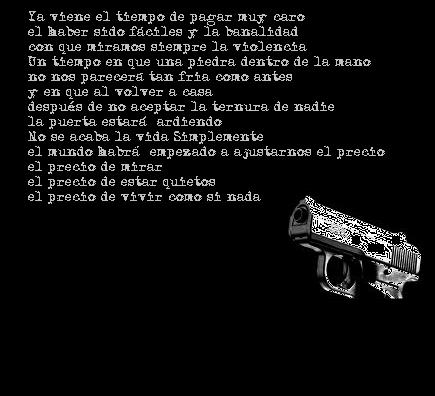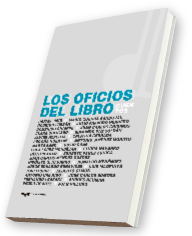
(mi cuento Salvar a Perec en la antología Los oficios del libro), texto completo)
Para cuando terminen el montaje, ya estaré muerto, confiesa mientras te sientas junto a su cama, en su habitación del hospital de Ivry-sur-Seine. Se ha incorporado para seguir en TF1 un reportaje sobre una estación espacial que, aunque incompleta, orbita ya en torno a la Tierra. Las imágenes en blanco y negro, las líneas horizontales y temblorosas con las que se conforma la figura de un astronauta que, muy lentamente, como si fuera un insecto de otro mundo, transporta una antena, no consiguen imponerse al rostro de Perec reflejado en el cristal del televisor. Te sorprenden el tamaño de sus orejas y las verrugas de sus mejillas, acentuadas por la delgadez, la forma redondeada que ha cobrado su cabeza desde que faltan en ella las habituales y canosas melena y perilla, marca de la casa.
Fíjese, te dice mientras te estrecha la mano, me hubiera gustado escribir ciencia ficción. Perec y la ciencia ficción, el alma y la tecnología, ¿se imagina? Lo sé, confiesas; se lo escuché a usted en una entrevista radiofónica; es una de las treinta y siete cosas que usted querría hacer antes de morir. La número treinta, para ser exacto. Perec ríe, pero la risa es interrumpida por una tos vehemente. Da la impresión de que su caja torácica estuviera a punto de romperse. Apartas el rostro en muestra de respeto y devuelves los ojos a la pantalla del televisor, donde, muy despacio, y entre nieve e interferencias, el astronauta acopla la antena a un módulo de la estación. ¿Sabe que alrededor nuestro hay un cinturón de chatarra tecnológica? Basura espacial, dice una vez recupera el resuello, piezas de cohetes y de satélites, restos de pintura, tuercas, ese tipo de cosas. Luego señala al televisor; van demasiado lentos, dice apuntando a los astronautas. No podré ver la estación terminada. Tampoco podré terminar mi novela. Pero al decirlo, y aunque la señala con el dedo, no mira la pantalla sino el cristal de la ventana a su derecha como si por él, en lugar de simples gotas de lluvia, corrieran las más vibrantes energías de la historia de la humanidad, los hilos de las moiras, la fe infantil perdida. Perec mira el cristal como si buscara en él una experiencia completa y cabal del tiempo, y a ti te parece que hay una paradoja en ello: el autor que con más talento ha retratado los espacios tiene ahora que enfrentarse a las servidumbres del tiempo y a la principal de todas ellas, el agotamiento de su plazo aquí, en el mundo.
Para rescatarlo de su abstracción, le entregas tus presentes. Traes bajo el brazo un cartón de Gauloises que los médicos no le permitirán fumar. Traes una bolsa con cuartillas, bolígrafos, una revista de crucigramas, un ejemplar de Les choses para que te lo dedique. Él traza una sonrisa pícara al ver el cartón de cigarrillos: mataría por fumar uno de estos, te dice. Para eso los has traído: no son un regalo, son un soborno. Luego devuelve la mirada a la ventana como si quisiera apartar la tentación o acaso rastrear, de nuevo, el curso de las gotas de lluvia, auténticas partículas de tiempo que se deslizan con tanta morosidad que hacen pensar en la vida eterna. Junto a ella, y próximo al teléfono mural, hay un cuadro que encaja a la perfección con un párrafo de La vida: instrucciones de uso, un paisaje marítimo con una perdiz en primer término, «encaramada a la rama de un árbol seco, cuyo tronco retorcido y atormentado surge de una masa de rocas que se ensanchan formando una cala espumeante». Supones que la imaginación de Perec habrá transitado ese paisaje cientos de veces desde su ingreso hospitalario. Mirar. Inventariar. Describir. Poner a salvo del tiempo. No es bueno morir aquí, tan lejos del mar, te dice.
Te pregunta cómo has conseguido colarte; en recepción tuviste que mentir asegurando que eras familiar de Georges Perec. A su manera, esta afirmación es cierta. Eres lector de Perec, esas son tus credenciales, ese es tu grado de consanguinidad. Pero intenta explicarlo en recepción. E intenta explicarles que has venido a salvar a Perec. Cómo puede morir alguien como él, alguien que ha dedicado su existencia a registrar hasta las cosas más insignificantes, alguien que, al consignarlas, ha querido poner a salvo hasta el último billete de metro, hasta el último paquete de Gauloises que arrugó y tiró a la papelera, el ticket de cada película que viajó desde el bolsillo de su abrigo hasta el cubo de basura. Yo también escribo, confiesas algo turbado. He venido por eso: el tabaco es solo un soborno. Tomo notas. Pongo las cosas a salvo. Porque escribir es eso, ¿no? Escribir ¿no es una manera de ponerlo todo a salvo, de colocar cada cosa a una altura, como en estantes? No, eso es el lenguaje, el lenguaje en general, responde con una voz ronca y cansada. El lenguaje es espacio. Y el espacio es presente. Inventariar las cosas las pone a salvo del tiempo, las vuelve a todas contemporáneas, las coloca en la misma línea. En un aquí y ahora. Hic et nunc. Luego hace una pausa y sonríe, como si le avergonzara haber picado en alguna suerte de trampa. Conque a salvo del tiempo..., ironiza. Y tú te preguntas si la inmortalidad no será, simplemente, un juego de palabras. Pero no te atreves a formular esta nueva cuestión en voz alta. El silencio incómodo es roto por la irrupción de una enfermera que revisa otro instrumento para medir el tiempo: la botella del suero intravenoso. Le toma la tensión al paciente, le coloca un termómetro. Le pregunta si está todo bien. No responde. Perec sigue contemplando el cristal, como si no estuvierais. La enfermedad, piensas, es un monólogo.
Tampoco le presta atención a los regalos. Vive encapsulado en el tiempo que le queda. Te cuenta que por las noches apenas consigue dormir. Escenifica para ti las posiciones del insomnio, cómo se abraza a la almohada como si fuera un tronco en un río, cómo busca después alguna parte de la cama que no esté ya tibia, y es, dice, como buscar una latitud sin exploradores, una latitud que ningún pie humano hubiera hollado con anterioridad. Imposible. Apenas un minuto y la sábana ya tiene la huella, la maldición tibia del cuerpo. No quedan territorios vírgenes en esta cama, dice. Te explica cómo vuelve otra vez al tronco de su río, a su almohada, pero entonces ya no es el tacto de la sábana lo que le molesta, lo que le hace sudar, sino el de un muslo con otro muslo. Tenderse boca arriba para abrir las piernas, y entonces la incomodidad de la nuca, incompatible también con el sueño. Hay cuatro posibilidades: espalda o pecho, un costado u otro. Hay cuatro direcciones en el insomnio. Alternarlas durante horas sin pensar en el cuerpo. Porque el cuerpo es inteligente y, si sabe que estás pensando en él, su sensibilidad se agudiza, las molestias y la temperatura, el pulso y los latidos del corazón. Un hombre que no duerme.
Luego se incorpora, tose, camina encorvado hasta el televisor arrastrando la percha del suero y enredando la sonda en su brazo. Te levantas y lo acompañas por si fuera necesaria tu ayuda. Él gira el potenciómetro y apaga el aparato de televisión, y queda un punto blanco en el centro de la pantalla -morir ¿será algo parecido?-. Toma un bolígrafo y te firma tu ejemplar de Les choses. Luego abre su taquilla y rebusca algo en los bolsillos de su gabardina. Caen de ellos papeles, envoltorios de caramelos, un lápiz. Para haber dedicado su existencia a consignar por escrito los objetos cotidianos, Perec no es un hombre muy organizado. Sus bolsillos son un galimatías de billetes de metro arrugados, monedas, viejos tickets de compra, el forro de plástico de una cajetilla ya gastada. El orden supremo no es el de las cosas, sino el de las ideas, dices en voz alta. Pero él no presta oído a tu consideración. El orden que Perec ha conquistado es el orden del negro sobre blanco. Ha puesto muchas cosas por escrito y todas ellas le sobrevivirán. Así consideradas las obras, como restos de un salvamento, el escritor es un puro anacronismo, pues las palabras sobreviven, mientras que todas las gramáticas, las estructuras que ha aprendido a lo largo de la existencia, las películas que ha visto y que viven en alguna de las circunvoluciones de su cerebro, todo ello está abocado a desaparecer. Su conciencia será la obra inacabada de una vida. Tal vez por eso Perec ha escogido escribir una obra inacabable, una obra que puede acumularse como se acumulan los palés de los almacenes de mercancías y que, con independencia de la fecha de su muerte, estará tan inconclusa, o tan terminada, como lo puede estar una torre de latas de conservas. Solo así puede uno marcharse de este mundo con la sensación de misión cumplida. Sin nostalgia.
Finalmente da con la que buscaba en el abrigo: un encendedor. Y después celebra el hallazgo, en un arrebato que te toma por sorpresa, bailando un momento con la percha del suero como si la percha fuera una mujer invisible. Es un paso sencillo, un pequeño giro de talón seguido por el giro de las ruedas de la percha, pero también un instante mágico y una broma descarada en las inmediaciones de la muerte, rebosante de dignidad, y es también un flanco por el que puedes entrar a su espíritu. Te armas de valor. He visto que hay una mesa de ping-pong junto a la planta de psiquiatría, le dices. Sé de buena tinta que le gusta el ping-pong. ¿Quiere que juguemos una partida?, y él te mira espantado. ¿Jugar al...?, ¿ha perdido usted el juicio? Si apenas puedo dar tres pasos. Y camina, lentamente, de vuelta a su cama, arrastrando tras de sí la percha del suero. Parece que toda la energía disponible para hoy ya ha sido invertida. Tras quitarse la bata, colgarla en una silla, meterse en la cama de nuevo, comprueba, perplejo, que sigues allí, de pie junto al teléfono mural y al cuadro del paisaje marítimo. Bien, dice mientras se recuesta, ya le he firmado su ejemplar. Ahora puede marcharse, y te da la espalda. No, mejor quédese, dice volviéndose de repente. Si vuelve la enfermera, dígale que el cigarrillo es suyo, dice abriendo el cartón de Gauloises. ¿No será usted el psiquiatra? ¿Perdón? El psiquiatra del hospital. Te cuenta, mientras retira el precinto de una de las cajetillas, que acudióa la consulta de un psicoanalista hace muchos años. Pero que está seguro de que aquello no llegó a proporcionarle ninguna liberación. La psiquiatría no sirve para nada, te dice. Yo me tumbaba y hablaba, suspira. Pero hablar es solo hablar, nada más. No, no soy el psiquiatra, respondes. Te percatas de que la flaqueza, la palidez, el cráneo afeitado, subrayan su casi imperceptible estrabismo. ¿Es este el mismo hombre que escribió Las cosas, La vida: instrucciones de uso, La desaparición... Yo hablaba y hablaba tumbado en el diván y, mientras lo hacía, examinaba las pequeñas grietas, las molduras, las manchas, un insecto aplastado, el polvo de la lámpara. Y mi pensamiento podía entonces detenerse en aquellas pequeñas cosas sin miedo, sin el sentimiento de que era tiempo desperdiciado, energía desperdiciada. Pero ahora no puedo, te dice haciendo girar un cigarrillo entre sus dedos. Para un moribundo, el tiempo no significa lo mismo. Es una posesión que no se puede dilapidar y todo, absolutamente todo, cuenta. Incluso los pensamientos y los recuerdos en los que valdrá la pena detenerse y los que no. Le repites que no eres el psiquiatra del hospital, que solo eres un lector. Bien; entonces, ¿qué es lo que quiere usted?
Tengo coche, ¿sabe? Bueno, no es mío, aclaras; he alquilado un Peugeot para venir desde París. Tenemos cigarrillos, tenemos cuartillas, tenemos bolígrafos, tenemos una revista de crucigramas, tenemos gasolina —Ha perdido usted el juicio—. Le explicas que en nueve o diez horas podríais llegar a la Provenza, y que, cerca de la frontera con Suiza, hay un pueblecito llamado Sainte-Agnès, que es el más alto de Francia, y que, además, se asoma al Mediterráneo, y que, por lo tanto, allí se respira el aire más fresco de Francia. Sin detenerse son diez u once horas de trayecto —Está usted loco—, un paisaje asombroso, parcelas cultivadas y parcelas en barbecho, viñedos, la geometría verde y amarilla de la agricultura, el sol en lo alto, rodeado de nubes como una moneda en una caja de algodón, maquinaria agrícola, vacas, châteaux rehabilitados que, de manera esporádica, aparecen a un lado y otro de la carretera —completamente loco—, y, al fin, los Alpes, al fondo, la humedad del Mediterráneo próximo, las casitas como si colgaran del aire, asomadas al verde, callejuelas de suelo y escaleras empedrados, tiempo para escribir, tiempo para ganarle tiempo al tiempo, un viaje de purificación, una quijotesca y última aventura, mientras los astronautas, a varias millas de nuestras cabezas, colocan las últimas piezas de esa estación espacial que usted no verá terminada —Definitivamente: deberíamos llamar al psiquiatra del hospital—. Y, además, le dices, se puede fumar en mi coche. Y entonces Perec se queda congelado, como si el tiempo contuviera la respiración, y después rompe a reír, rompe a reír a carcajada limpia; los dos lo hacéis; los dos reís sin saber muy bien por qué, para qué, y te preguntas si no será esta la forma suprema de la risa, la forma suprema de la comunicación, limpia, perfecta.
En route! Te dice mientras lo acomodas en el asiento del copiloto, le pones el cinturón de seguridad, una bufanda...