
(Publicado en Quimera, marzo de 2010)
Los antecedentes: Gordon Lish (Hewlett, 1934), el editor de Carver, Richard Ford o Don DeLillo, entre otros, apodado Capitán Ficción por su olfato para descubrir nuevos talentos, es conocido como el tipo que metió la tijera en los manuscritos de Carver y lubricó (¿armó?) los engranajes de su estilo desnudo y deshumanizado, un asunto que Alessandro Baricco ha investigado en Bloomington, perplejo ante la evidencia de que el Carver que todos hemos leído y admirado no es el de los manuscritos que Lish limpió, fijó y a los que dio esplendor. He ahí su secreto: para inventar a Carver, para escribir una novela tan turbadora como Perú son necesarias grandes habilidades de poda, sabia administración de lo que no se dice. Periférica -magnífica apuesta editorial- nos regalará en los próximos meses el resto de la obra novelística del Capitán Ficción.
La pregunta: el envés de otra más conocida: «Qué clase de niño puede matar a una persona» (p. 21), una cuestión tan honda sobre la condición humana que, para abordarla, habría que mirar a los hombres con la disposición de un relojero; justo la especialidad de Carver, justo la de Lish, un crimen sobre cuyos motivos el narrador sólo se permite rememorar cierta sensación de caos, de inacabamiento, «de cosas que comienzan y que nunca serás capaz de terminar» (p. 36), una especulación sobre si el clima tuvo algo que ver con todo aquello -el crimen fue en verano-, la pesadez y el cansancio. El crimen como una circunstancia hipnótica, puro sonambulismo: «Resulta verdaderamente increíble que una persona caiga al suelo por algo que tú le acabas de hacer» (p. 171). Si existen causas y efectos, éstos poseen la misma temperatura de la hipnosis y de la poesía: «Debido a que debe haber alguna razón por la que maté a Steven Adinoff en el año 1940, en el pueblo de Woodmere, tengo que decir que, según creo, los poemas son lo más cercano a una razón (…) de por qué lo hice» (p. 146).
Para el lector urgido por un olfato freudiano, para el rastreador de motivos inconfesados, Lish dispone un núcleo de oscuridad en el relato: la relación del narrador con su padre en la ducha, el hijo como una «dama de compañía». He aquí el principal elemento velado de la novela. Eso y el conjunto de circunstancias que suceden al asesinato, la conversación de la madre de Adinoff con el pequeño asesino. Hubo crimen, pero ¿y el castigo?
Otros rastreadores, los de condicionamientos sociales, (las diferencias de clase entre el protagonista y los Lieblich, en cuya casa muere el invitado Steven Adinoff), también encontrarán las mimbres para urdir su interpretación. El relojero ha desmontado las piezas y las ha dispuesto sobre el tapete. La maestría de Lish: luz sobre los detalles, sobre las piezas; penumbra sobre el conjunto, sobre lo que el sentido común (adulto) supondría importante: causas, consecuencias, motivos, justicia.
La víctima: Su nombre aparece en la dedicatoria de la novela para dotar a la narración de la textura de unas memorias, de una confesión: Steven Michael Adinoff (1934-1940), asesinado a los seis años con una azada de juguete dentro de un cajón de arena. El relato recorta la memoria, la encaja en el molde rectangular de la arena: «Lo que recuerdo es el cajón de arena, o a los que yo, siendo niño, relacionara con el cajón» (p. 19). Perú reproduce la estructura reverberante de la memoria, la confusión de las voces y los ecos. Qué sabemos de Adinoff. Poca cosa, reflejos multiplicándose en la conciencia: su labio leporino, su extraña manera de hablar, su mejilla abierta por la azada, el aire entrando por ese hueco, un ojo sin mejilla que conquista la verticalidad absoluta, hacia abajo, claro. El ojo en medio de la carne levantada, como el hueso de un melocotón.
El asesino: Sólo en una ocasión nos revela su nombre: Gordon. «Yo era el muchacho al que le gustaban los olores» (p. 148), dice de sí. La verosimilitud, amén de a este recurso autoficcional, se fía a la pura sensorialidad, una sensorialidad simple, de los hechos simples, de los hechos atómicos, como si el narrador se propusiera pensar «sólo en términos de oír y tocar»(p. 76). Nos convence Lish; todos hemos sido niños y percibido el mundo de ese modo. En Perú todo está apuntalado con las sensaciones de un niño de seis años -y tus sentimientos a los seis años, asegura Lish, son tus sentimientos para siempre (p. 97)-: el sonido de los pantalones de pana rozándose cuando el protagonista caminaba hacia la escuela, el olor a lilas de la maestra de escuela, el de la mantequilla de cacao, la sensación de la arena dentro de las uñas. Como si el mundo sólo tuviera sentido a través de los sentidos. La infancia como una red de impresiones oblicuas, de tacto, de olores próximos. El hombre de color que lava el Buick de la familia Lieblich, con sus palmas rosadas, el modo en que levanta la esponja de la chapa del automóvil, el agua, que no dejaba de sonar mientras el protagonista asesinaba al pequeño Steven. No deja de sonar ni siquiera ahora, muchos años después.
La poética: La idea que preside Perú es la misma que según Baricco sustenta la poética de Carver (sobreentendidas las reservas que pesen sobre su autoría): que el sufrimiento humano es insignificante. De ahí la brutalidad de la secuencia del crimen, subrayada justamente por la falta de énfasis del narrador y por la actitud de la víctima: «quizá él sólo quería observar cómo es el hecho de que te maten» (p. 38); una coreografía, la de asesino y víctima, transida de estupefacción, o de esa mezcla de familiaridad y extrañeza con que asistimos a los acontecimientos soñados. Mientras el otro niño «cava trincheras» en su rostro con una azada, Adinoff se limita a mirar, y es como si cooperara con lo que está sucediendo. Ni lamentos, ni alaridos, ni nadie que grite «¡detente!». La descripción, incluso en este episodio, se apuntala con sensaciones simples: la forma en que la azada le dobla el pelo a Steven Adinoff (p. 84), encajado en su cabeza, adherido. Es como si el horror no estuviera sucediéndole a una persona, sino a prendas de ropa (p. 90).
La poética de Lish se parece al propio acontecimiento narrado, está tejida del mismo estupor, la misma hipnosis. Revelación progresiva de las circunstancias del crimen a través de impresiones pequeñas. Minimalismo progresivo. Valga la pedante fórmula. En la descripción del tejado que Gordon ve en televisión muchas años después del crimen, el de una cárcel de Perú en la que unos presos se amotinan, confiesa no recordar si tenía flecos o no. Pero la diferencia es enorme, asegura. Algo tan pequeño como un fleco puede marcar la diferencia, nos dice: «Cuanto más pequeño sea, mayor puede ser la diferencia. Quizá no enseguida, pero sí si le das tiempo» (p. 204). Hay que dejar tiempo, hay que abrir puntos y aparte para que el párrafo resuene en la conciencia del lector. Maestro de los ecos, me sucede con Lish algo que muy frecuentemente se experimenta con Carver: he de levantar los ojos del papel al término de determinados párrafos, dejar que el silencio los perfeccione con su labor. La belleza glacial de los oraciones breves, de los punto y aparte. Los silencios como trampolín a la conciencia de los lectores. Creedme, asegura Gordon Lish, las palabras nunca son el fin.
La azotea. En la tercera parte, titulada «La azotea», el relato muta en elipse, los recuerdos se arremolinan y aumenta la angustia en un torbellino de pasado y presente que arrastra las partículas de sentido. El discurso (la memoria) se dispersa y cada punto y aparte remite a un acontecimiento distinto: el asesinato de Steven Adinoff, el motín en una cárcel de Perú, la mañana en que Gordon lleva a su hijo al campamento escolar; aunque todos ellos parecen poseer una sustancia común: la estupefacción, la extrañeza de lo que le sucede a un rostro golpeado con una azada, lo que le sucede a las piernas de un preso acribillado a balazos en el tejado de una cárcel de Perú.
La precisión de Gordon Lish, su sabiduría (mejor que su técnica) consiste en ser impreciso, oblicuo. Tomar la parte por el todo. Lish escribe con palabras que miran de reojo la sangre y el horror. Y es allí, en esa esquina del ojo, donde las imágenes, sesgadas, cobran toda su potencia emocional. Sólo desde esos ángulos puede construirse un relato tan turbador como Perú.
 "Manifiesto psiconauta
"Manifiesto psiconauta


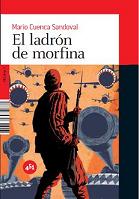









 Reseña de
Reseña de  Reseña de El libro de los hundidos en
Reseña de El libro de los hundidos en 
