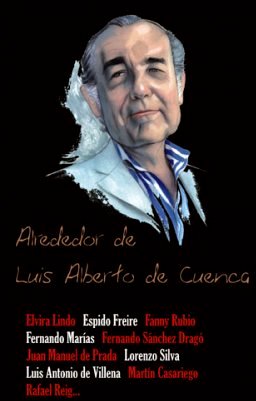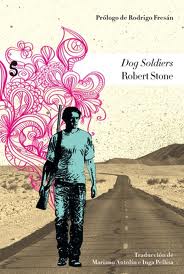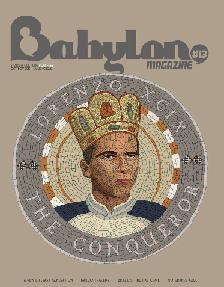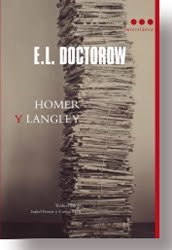Una pequeña maldad publicada en Quimera, especial literatura infantil, abril de 2011.
"Érase una vez una muchacha que se llamaba Lucía pero a la que todos conocían como La Maga, pese a que no hacía truco de magia alguno. La joven Lucía era uruguaya de nacimiento y uruguaya de profesión, aunque vivía en París, como casi todos los uruguayos y la mayoría los argentinos, y allá, en la ciudad de la luz, había conocido precisamente a un argentino que se llamaba Horacio Oliveira, un tipo mayor que ella que se ganaba algunos francos ordenando correspondencia y que, para ser sinceros, a sus cuarenta años no sabía muy bien lo que quería ser en esta vida. Una cosa sí sabía: que le gustaba aquella Maga sin magia. Pero poco más. Sabía que se llamaba Lucía, que era uruguaya y algo bruta y muy pero que muy divertida, que tenía un bebé llamado Carlos Francisco al que todo el mundo se refería con el apodo de Rocamadour, que es nombre de queso francés, que el padre era militar, que iba de aquí para allá por las calles de París y que, si uno cerraba los ojos y deambulaba por ellas con el propósito de no encontrarse con Lucía, o mejor, con ningún propósito, lo más probable es que se encontrara con Lucía. Así que, para citarse con La Maga, Horacio hacía siempre lo contrario de citarse con ella, es decir: no citarse.
Si esta parte te parece un poco confusa, aguarda un poco.
Cuando por azar se encontraban en alguna calle, en algún puente, Lucía y Horacio se dedicaban a comer hamburguesas en el Carrefour de l’Odeón, ver películas mudas, montar en bicicleta, fabricar juguetes absurdos, escuchar discos de jazz, aprender juegos malabares y charlar sobre el centro, que era una teoría que tenía Horacio según la cual, y por culpa de la geometría -ya sabes, esa parte de las matemáticas que tan poco te gusta, la que habla de pirámides y esferas-, todos andamos buscando el centro de la vida, de la misma forma en que buscamos el centro del tablero del tres en raya para ganar el juego. El problema es que la vida, decía Horacio, no tiene centro. Por ese motivo, sin un centro hacia el que dirigirse, Horacio y Lucía iban de aquí para allá como vagabundos, hablaban con vagabundos, que en Francia se llaman clochards, y se juntaban con gente tan extravagante como ellos dos, como Gregorovius, Etienne, Perico, Roland, etc., junto a los cuales formaron el Club de la Serpiente, aunque serpiente, siento decepcionarte una vez más, no había ninguna, y todos se reunían y charlaban y fumaban y bebían y leían a un escritor llamado Morelli y escuchaban discos y hablaban en glíglico, que era un idioma que se había inventado La Maga, el glíglico. Así que tenemos un Club de la Serpiente sin serpiente, un tipo que buscaba el centro que no existe, una maga sin magia, un idioma inventado y un hijo con nombre de queso.
Si esta parte también te parece confusa, aguarda un poco más.
Un día, Lucía y Horacio decidieron vivir juntos porque ninguno de los dos andaba muy largo de dinero -ya se sabe, no suelen pagar un salario por no hacer nada- y, entonces, Carlos Francisco enfermó de golpe -no queda claro si lo primero guarda alguna relación con lo segundo-. El caso es que Carlos Francisco, o Rocamadour, ya no quería comer, y al mismo tiempo Horacio estaba celoso de Gregorovius porque pensaba que había algo entre él y su maga uruguaya. Y por eso discutieron. Discutieron con el llanto de Rocamadour de fondo, y tras la discusión, Horacio Oliveira se echó a la calle porque necesitaba estar solo, porque necesitaba hacer lo que mejor se le daba, nada, deambular y deambular, y en su paseo tropezó con un viejo al que había atropellado una furgoneta, y lo ayudó a incorporarse, y resultó ser el tal Morelli, y después desembocó en un teatro donde una pianista gorda ofrecía un concierto lamentable, a cuyo término, en un acto de compasión, decidió acompañarla a casa, aunque la pianista lo despechó suponiendo que lo que pretendía Horacio era cortejarla. Y esa misma noche, la noche del concierto de piano más penoso del mundo, el pobre Carlos Francisco empeoró y empeoró y subió al cielo. Sólo Horacio se dio cuenta de que Rocamadour ya no se movía en su cunita, pero no se atrevió a decírselo a La Maga y poco a poco fueron llegando los miembros del Club de la Serpiente, y conociendo la terrible noticia, y Horacio Oliveira, aterrorizado, se marchó del piso para deambular otra vez, y, a su regreso, su querida Lucía, la maga uruguaya, destrozada por el dolor, había desparecido y el Club de la Serpiente había sido disuelto, y Horacio seguiría buscando un centro que no existe.
Si esta parte te parece absurda, espera un poco más.
Porque la historia prosigue con Horacio en pos de La Maga, pero, en esta ocasión, al revés de lo que acostumbraba a hacer en el pasado, ya no se trata de no buscarla y encontrarla, sino de buscarla y no encontrarla, lo que sin duda es mucho peor. Y en su ir y venir se lía con Emmánuel, que es una vagabunda, que en francés se dice clocharde, y beben bajo un puente, y los arrestan a los dos por escándalo en la vía pública, con lo que a Horacio lo repatrian a la Argentina y, una vez en Buenos Aires, se instala en un piso en frente del de dos viejos amigos que trabajan en un circo: Traveler -que en español significa viajero-, un argentino que no ha viajado nunca -cosa bastante excepcional-, y Talita, su esposa, a quien Horacio confunde con La Maga pues, en parte, es una doble de La Maga de idéntico modo en que Traveler es un doble de Horacio, por eso dice Horacio que la diferencia entre Traveler y él es que los dos son iguales. Entre todos construyen un puente que va de la ventana de Horacio a la de sus vecinos con dos tablones fijados por enciclopedias y libros científicos y varios muebles, y, durante el montaje del puente, a Talita casi le da una insolación, allá arriba, sentada sobre los tablones, uniéndolos con una cuerda, y es gracias a ese puente que pueden pasarse los paquetes de mate de un piso a otro, o cruzar ellos mismos, incluso por la noche, incluso sonámbulos. Ah, se me olvidaba: Horacio vive ahora con su nueva novia, Gekrepten, que es tan tonta que no sabe usar un teléfono y está empeñada en tejerle prendas para el invierno.
Aguarda: viene lo más extraño de todo.
Traveler, quien ahora padece insomnio, le consigue a Horacio un empleo en el circo, pero el dueño, el señor Ferraguto, decide permutar su negocio por un manicomio en el que trabajarán Talita, Traveler y Horacio, si bien el traspaso exige la firma de todos los locos, y allí que van los tres, loco por loco, para conseguir que les firmen el documento, porque están convencidos, quién sabe por qué razón, de que cambiar un circo por un manicomio es prosperar. Una noche, en el depósito de cadáveres de su nueva clínica psiquiátrica, Horacio besa a Talita viendo en ella a La Maga, por lo que podría decirse que besa a La Maga en los labios de Talita, y, cuando se entera Traveler de esta insignificante traición, Horacio, avergonzado, se encierra en su cuarto con un pulóver verde que se va deshilachando según se mueve de un rincón a otro de la estancia, tendiendo el hilo verde de aquí para allá como si Oliveira fuera una araña. Coloca la cama y el escritorio como obstáculos, vuelca sillas, acumula palanganas llenas para impedirle el paso a Traveler, a los enfermeros, a todos los demás. Pasa horas encerrado, volcándolo cosas como un loco y cubriendo el cuarto de hilos que se le van desprendiendo del pulóver. Y cuando Traveler se acerca a parlamentar con él -no creas que no comprende y disculpa a su amiga la araña-, Horacio se asoma a la ventana, desde donde se ve el patio del manicomio y, en el suelo del patio, las casillas de una rayuela de tiza desde donde La Maga, quiero decir, Talita, le pide a voces que no salte. Se encarama a la ventana con la idea de precipitarse sobre la última casilla -es importante que sepas que a la última casilla de las rayuelas se le llama el cielo-. Llega el personal médico, invitan a Traveler a que se aparte, de lo contrario es seguro que Horacio saltará. Traveler obedece y baja donde La Maga, y se colocan sobre las casillas seis y tres respectivamente. Horacio se asoma un poco más; qué fácil sería acabar con todo, qué fácil sería dar otro paso, y... puf. Piensa que podría llegar a la última casilla de un salto, que podría llegar al cielo desde allí. Eso piensa.
Y, colorín colorado, el cuento queda sin terminar."